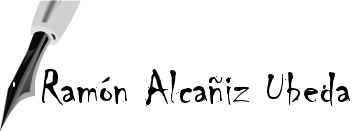No quería despedirse. Apenas rayaba el alba y abandonó la casa sin intención de volver hasta estar segura de que se habían marchado.
De todas formas su corazón estaba destrozado, pero lo que no quería era que sus tres hijos adivinaran en sus lágrimas el dolor que le producía su marcha.
Ella misma, en varias ocasiones les había animado a intentarlo. Muchos de los hijos de sus vecinos habían llegado a Europa, y les iba bien, e incluso les enviaban algo de dinero para ayudarle a salir adelante a sus padres.
No era su caso, podría arreglárselas sola. Tan solo anhelaba que sus hijos tuviesen una vida mejor, sobre todo más tranquila, sin esas guerras fratricidas que estaba acabando con toda la juventud del país.
En silencio los contemplaba, tan guapos, tan fuertes, tan alegres. Tenían que marcharse. Aunque cada vez que lo pensaba se estremecía de un dolor mil veces más fuerte que el daño físico.
De joven le habían enseñado los nombres de los planetas. Le fascinaba la noche y las estrellas, siempre a través de su luz se había sentido libre, habiendo decidido que sus hijos tendrían nombre de planetas.
Júpiter le puso al mayor, Saturno al mediano, y al pequeño lo llamó Plutón.
En las historias que les contaba de pequeños le aseguraba que un día llegarían al sol.
Y ahora, esta mañana, mientras de lejos los seguía en su marcha, sintió el momento en que sus tres planetas se encaminaban a conquistarlo.
La mujer pasaba las noches en vigilia intentando imaginar cómo estarían sus príncipes. Ella, quería pensar que, allá donde estuviesen, la gente seria buena, y les acogería con agrado.
Pero en su inocencia no sabía que todos los príncipes de África, en Europa, los convierten en esclavos. Como tampoco podía imaginar que a su hijo Júpiter se lo había tragado el mar, después de deambular por decenas de puertos que no les dejaron llegar. Y que su hijo Saturno quedó clavado en una infame verja que intenta separar el mundo de los privilegios.
Pero Plutón llegó, y en lo que él pensó que era el paraíso anduvo escondido como un delincuente, porque de pronto su estatus personal era ilegal. Su sola existencia en esos engreídos países era un acto de delincuencia.
Lamentó mil veces haber venido, comprobando que lo único que coincidía con esas persona era el color de su piel con el de sus almas.
La mujer en un atardecer miró al sol y adivinó el alma de sus hijos y en el más absoluto silencio murió de dolor.